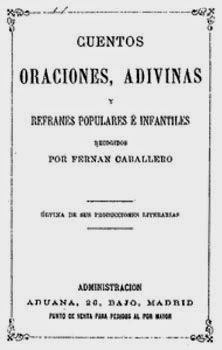|
| Manuscrito árabe. Fuente: Wikimedia |
Las Mil y Una Noches es una recopilación anónima de cuentos árabes que procede de la Península indostánica y de Persia.
Las primeras referencias que se conservan de la recopilación datan del siglo X, pero ya entonces se consideraba una obra antigua. El primer comentario escrito lo realizó el erudito y viajero Abbu al-Hassan "Ali al Masudi", que viajó por toda Asia y parte de África recogiendo cuanto veía y se contaba. En una de sus obras refirió a la obra persa Mil Cuentos, popularmente conocido como Mil Noches.
Otro autor, casi coetáneo del anterior, llamado Muhamad ibn Ishaq al-Nadim realizó un comentario más detallado de los Mil Cuentos en su obra Prados de Oro. Según él, los monarcas sassánidas eran muy aficionados a los cuentos y traían a sus cortes narradores de renombrado prestigio en África y Asia, siendo un precedente de la obra persa. Estos relatores entretenían a su público, en lugares en donde normalmente reinaba un gran analfabetismo o se carecía de una lengua depurada apropiada para la escritura, para lo cual requerían suficiente arte y habilidad como para ponerlos por escrito, pero sin que se conozcan nunca los autores ya que la importancia recae siempre sobre el relato y el transmisor.
Según René R. Khawan, en realidad no había mil y una noches en la colección, el manuscrito depositado en la Biblioteca Nacional de Francia no llega a las trescientas, y que en realidad "mil y una" es sinónimo de "muchas". Pero al no haber autoría de este libro ni manuscrito apócrifo, todo el mundo añade y quita cosas. Hay historias de orígenes muy distintos, relacionadas unas con otras y que se van trasmutando con el paso del tiempo. Otro dato curioso del libro es que hay otros relatos dentro de los cuentos.
Los nombres cambiaron un poco al arabizarse los nombres de la obra persa que le sirve de precedente. Por ejemplo, el nombre de Sherezade, Shahrzād (شهرزاد) en persa, tiene muchas variantes dependiendo de la edición: Shirizad, Schehrazada, Shahrasad son algunas de esas variantes.
Según René R. Khawan, en realidad no había mil y una noches en la colección, el manuscrito depositado en la Biblioteca Nacional de Francia no llega a las trescientas, y que en realidad "mil y una" es sinónimo de "muchas". Pero al no haber autoría de este libro ni manuscrito apócrifo, todo el mundo añade y quita cosas. Hay historias de orígenes muy distintos, relacionadas unas con otras y que se van trasmutando con el paso del tiempo. Otro dato curioso del libro es que hay otros relatos dentro de los cuentos.
Los relatos se unieron entre sí mediante de una situación base fantaseada. El hecho real es el sultán aficionado a los relatos, y la fantasía es que, víctima del adulterio de su mujer, decide decapitar a todas las doncellas al día siguiente que se casa llevado por su odio hacia las mujeres. Finalmente Sherezade convence a su padre el visir para casarse con el rey, urdiendo una estratagema en la cual cada noche le cuenta una serie de relatos que corta al amanecer, dejando al monarca con la intriga. Para ello, se ayuda de su hermana menor o sirvienta Dinazad.
Los nombres cambiaron un poco al arabizarse los nombres de la obra persa que le sirve de precedente. Por ejemplo, el nombre de Sherezade, Shahrzād (شهرزاد) en persa, tiene muchas variantes dependiendo de la edición: Shirizad, Schehrazada, Shahrasad son algunas de esas variantes.
 |
| Anónimo. El sultán y Sherezade. Fuente: Wikimedia |
Ediciones árabes
Antes de las ediciones críticas árabes y europeas, existen varias ediciones y manuscritos, los relatos se empezaron a plasmar por escrito tras la invasión mongólica. Son fragmentarios y difieren en cuanto a la extensión, redacción y unidad de la fábula. A partir de 1814, se han realizado varias ediciones. Pero éstas, con el auge del integrismo religioso, estaba estrictamente vigilado por clérigos de las universidades islámicas, olvidando episodios escabrosos y eróticos y que trataba de mantener el estatus de sultanes y visires, que el pueblo trataba de subvertir. Aparte, se cargó a los cuentos de moralejas y de otras ajenas al corpus del libro, según Khawan de versiones resumidas de Aladino o Simbad. Las ediciones son:
- La de El Yemení, publicada en Calcuta en dos volúmenes entre 1814 y 1818.
- La edición de Ha-Hbicht, publicada en Breslau en doce volúmenes (1825-1843).
- La edición de Mac Noghten, publicada también en Calcuta. Cuatro volúmenes de 1830 a 1842.
- La edición de Bulaq, publicada en El Cairo en dos volúmenes (1835). Mardrus se basó especialmente en esta para su traducción.
- Las ediciones de Ezbékieh, publicadas también en El Cairo
- La edición de los Jesuitas de Beirut, la cual amputó "todas las licencias imaginativas, escenas escabrosas y libertades verbales de los cuentistas árabes" (Tripod.com).
- La edición de Bombay, en cuatro volúmenes.
En 1986, René R. Khawan publicó en Francia una revolucionaria, y quizás definitiva, edición crítica de Las Mil y Una Noches, a partir de los manuscritos originales del siglo XIII. Esta versión no está dividida en esas noches, ya que en su opinión las ediciones europeas trataron de alcanzar como sea esa cifra, perjudicando la unidad del texto. No cuenta tampoco con los relatos de Alí Babá y los cuarenta ladrones, Aladino o Simbad el marino, que según el investigador siríaco nunca formó parte de la colección. Sin embargo, añade otros cuentos inéditos y restituye toda su carga realista y erótica.
Kawhan optó para su edición por los manuscritos orientales provenientes de Siria y Bagdad, buena parte de ellos en un manuscrito copiado en el siglo XIII y depositado en la Biblioteca Nacional de Francia. Mantiene la hipótesis de que las historias están redactadas con esmero, y con la suficiente habilidad como para mantener el aspecto de un cuento hablado, además, el redactor podría ser un habitante de Kashgar (China) llamado Hussein al Alma'i Kashgari o quizá alguno de sus hijos. Los bloques de historias están clasifidados de este modo:
- Damas insignes
- Pícaros sirvientes
- Corazones contrariados
- Pasiones viajeras
- El sabor del tiempo
.jpg) |
| Ferdinand Keller. Sherezade y el sultán Sachiar. Fuente: Wikimedia. |
En Europa, desde que el francés Antoine Galland las tradujo a su idioma al finales del siglo XVII, se popularizó la recopilación árabe, de tal forma que tanto viajeros como traductores tradujeron, o quizás inventaron, obras de tema y estilo parecidos, para cubrir la demanda del público. Así, cada país tradujo a su manera Las Mil y Una Noches.
Como se ha dicho antes, el primer traductor europeo fue Antoine Galland. En sus viajes, entabló amistad con un cristiano maronita residente en Turquía, quien le refirió la obra no se sabe si de palabra o le entregó el texto en árabe. De vuelta a Francia, la obra traducida fue apareciendo, formando doce volúmenes, entre 1704 y 1717. Traducción de referencia durante mucho tiempo en Europa, luego fue denostada debido a que las versiones impresas en árabe no concordaban demasiado con esta, faltando algunos de los relatos más representativos de la colección, además de haber expurgado adulterios y hechos de sangre que ocurren en el libro, y de introducir costumbres francesas en los cuentos.
Una de las traducciones más conocidas por parte de los anglosajones es la del británico Richard Francis Burton. A diferencia de otras ediciones europeas, la suya de no fue expurgada, sino que mantuvo todos los matices eróticos de los originales a pesar de haber sido publicada en la Era Victoriana, concretamente en 1885, constando de entre 10 y 16 volúmenes.
La traducción europea más rigurosa con respecto a los cuentos originales árabes es la del franco-egipcio Joseph Charles Mardrus, publicada entre 1898 y 1904. A diferencia de Galland, este traductor le da una mayor fuerza humana a la obra, Sherezade es más artista y más psicóloga, manteniendo todos los detalles eróticos o escabrosos y eliminando los detalles más recargados que añadió Galland. En una palabra, fue más respetuosa con los textos árabes que otras ediciones europeas. Aunque, según Khawan, se equivocó en las fuentes.
Entre las traducciones españolas, está la de Vicente Blasco Ibáñez, que fundamentalmente tradujo en 1916 la edición de Mardrus; la de Rafael Vansinos Asséns (1955), también traducida directamente del árabe y en cuyos comentarios recurre frecuentemente a la obra El velo de Isis de Mario Roso de Luna; la de Joan Vernet (1964), la más correcta filológicamente; y la que realizaron los arabistas de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Gutiérrez-Larraya y Leonor Martínez, primera versión íntegra del árabe al español (Ediciones Atlanta, 1965).
Bibliografía
La traducción europea más rigurosa con respecto a los cuentos originales árabes es la del franco-egipcio Joseph Charles Mardrus, publicada entre 1898 y 1904. A diferencia de Galland, este traductor le da una mayor fuerza humana a la obra, Sherezade es más artista y más psicóloga, manteniendo todos los detalles eróticos o escabrosos y eliminando los detalles más recargados que añadió Galland. En una palabra, fue más respetuosa con los textos árabes que otras ediciones europeas. Aunque, según Khawan, se equivocó en las fuentes.
Entre las traducciones españolas, está la de Vicente Blasco Ibáñez, que fundamentalmente tradujo en 1916 la edición de Mardrus; la de Rafael Vansinos Asséns (1955), también traducida directamente del árabe y en cuyos comentarios recurre frecuentemente a la obra El velo de Isis de Mario Roso de Luna; la de Joan Vernet (1964), la más correcta filológicamente; y la que realizaron los arabistas de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Gutiérrez-Larraya y Leonor Martínez, primera versión íntegra del árabe al español (Ediciones Atlanta, 1965).
Bibliografía
- El libro de las mil y una noches [en línea]. [S. l.]: tripod, [ca. 2010] [cons. 31/01/2015]. & lt;http://goo.gl/xIPwpx>.
- Geli, Charles. Las mil y una noches sin Simbad ni Alí Babá. El País. Archivo [en línea]. [S. l.]: El País, 2007 [cons. 31/01/2015]. <http://goo.gl/HTvFum>.
- Las mil y una noches [en línea]. [S. l.]: Wikipedia, 2015 [cons. 31/01/2015]. <http://goo.gl/4ZCd8>.
- Manrique Sabogal, Winston. En la alcoba de la primera noche de 'Las mil y una noches'. El País. Papeles perdidos. Babelia [en línea]. [S. l.]: El País, 2012 [cons. 31/01/2015]. <http://goo.gl/o5pCYY>.
- Prólogo. En Las Mil y Una Noches. Barcelona: Ediciones 29, 1985. Tomo I, pp. 7-8.

.bmp)